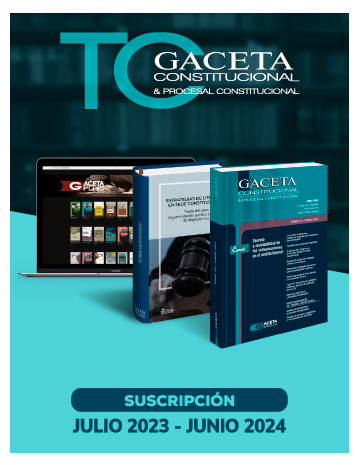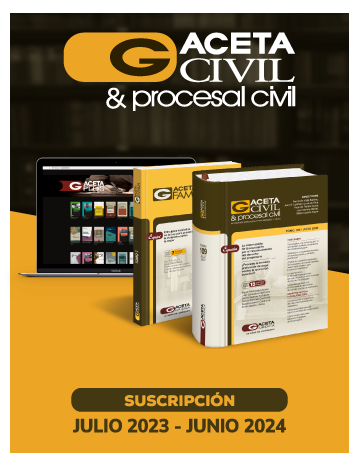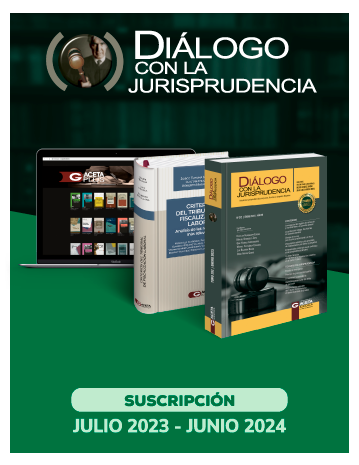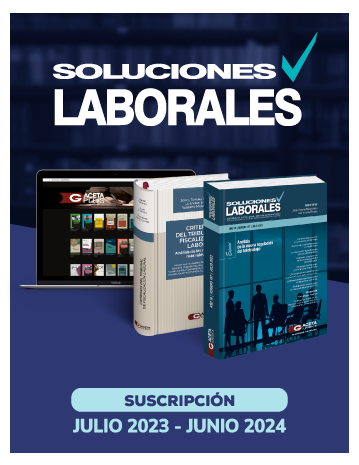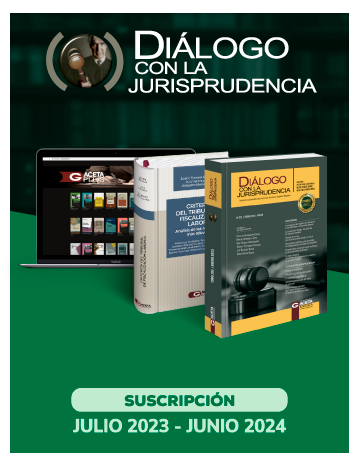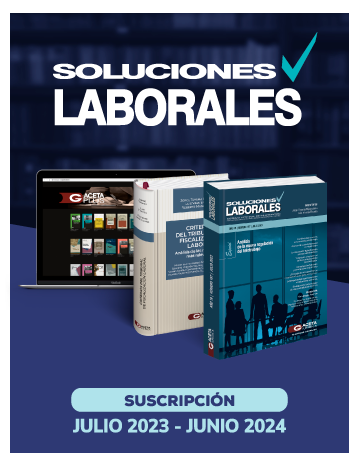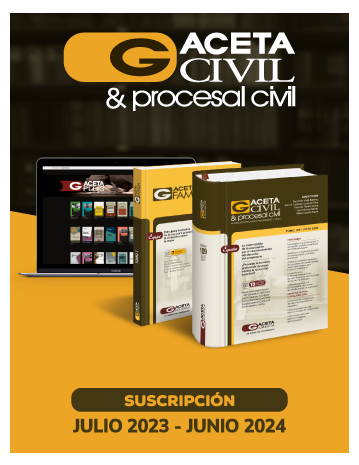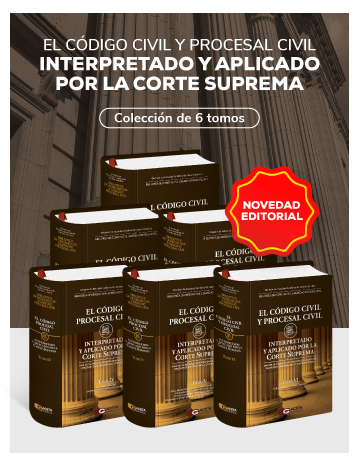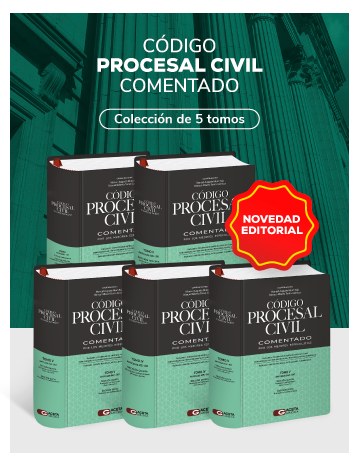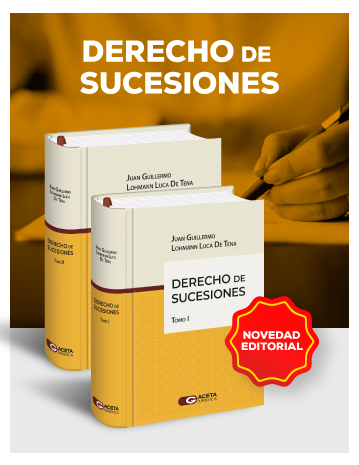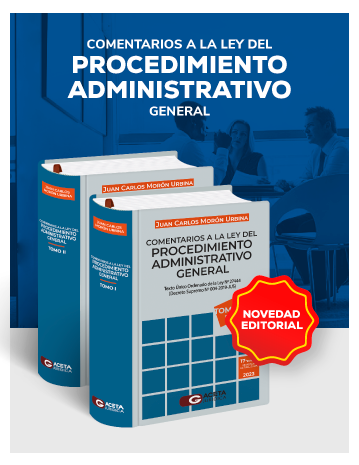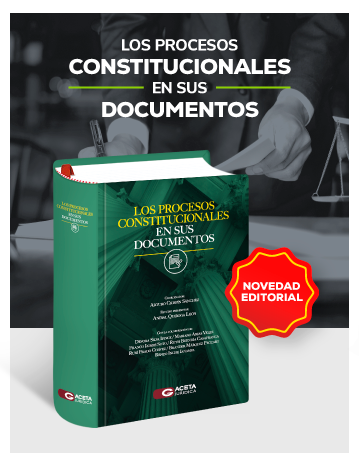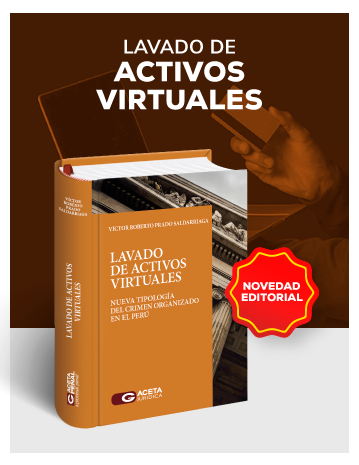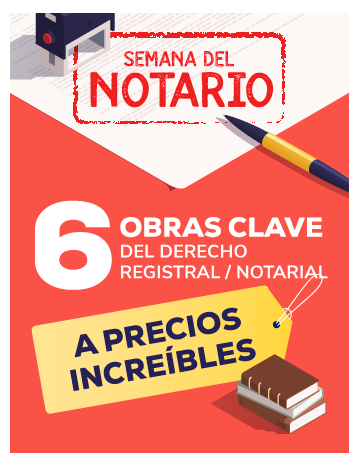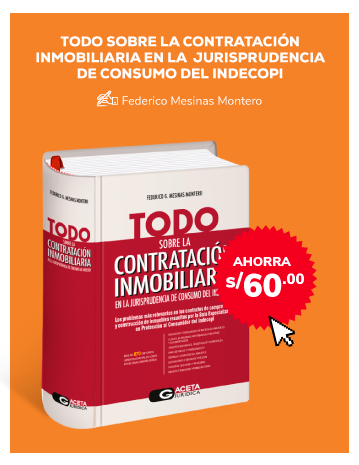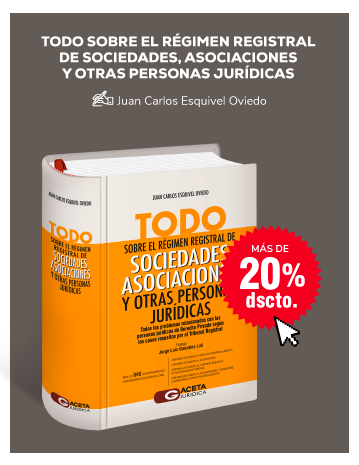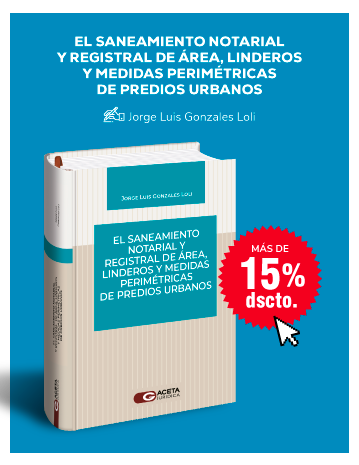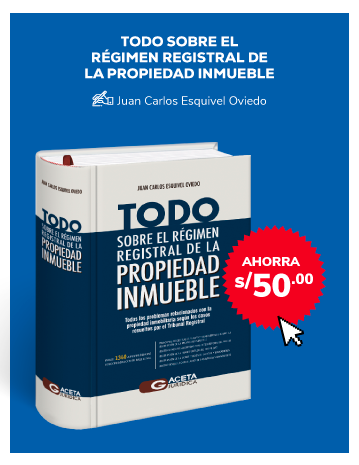![[Img #22352]](https://laley.pe/upload/images/11_2018/8118_10conlogo.jpg?44)
Luego de interminables horas de alegaciones del representante del Ministerio Público y de los imputados y sus abogados –con no pocos roces entre estos y aquel– y, también, de «lectura de fallo», Keiko Fujimori ha sido finalmente enviada a prisión. Dentro de poco los focos recaerán sobre la Sala que resuelva la apelación; empero, en este momento la discusión pasa a ser otra: los efectos de una eventual estimación del pedido de recusación contra el juez Concepción Carhuancho, que fuera rechazada por él mismo.
Al respecto, he leído y escuchado opiniones de diversos abogados y profesores en el sentido de que una estimación del pedido de recusación no conduciría a la anulación de la decisión de prisión preventiva emitida por el juez. Esto realmente viene dejando muchas perplejidades que, en este brevísimo texto, pretendo resolver.
No tengo a la mano el pedido de recusación ni tampoco conozco los fundamentos específicos que le dieron sustento. Por tanto, no puedo opinar sobre cómo la Sala debería proceder. A efectos del análisis, partiré de la premisa que la Sala Superior sí llega a constatar la parcialidad del juez Concepción Carhuancho[1].
En primer lugar, es importante no confundir el trámite de la recusación cuando esta es rechazada y las consecuencias de la ulterior (e hipotética) estimación del pedido de recusación por la Sala. El art. 56 CPP señala que el juez que rechaza la recusación debe formar, de oficio, un incidente y lo eleva a la Sala. Por su parte, el art. 59 señala que el juez puede realizar diversas diligencias, entre ellas la prisión preventiva, por lo cual la formación del incidente no le impide que siga conociendo el caso. La razón de esta norma se justifica en no paralizar las actuaciones que no pueden esperar a la resolución de la Sala Penal; pero no dice absolutamente nada sobre la eficacia de dicha resolución. El art. 55.2, a su turno, se limita a decir que el juez recusado será reemplazado de acuerdo a ley, pero esto es consecuencia natural de la estimación del pedido de recusación. Nada dice, tampoco, sobre la validez del procedimiento y de las decisiones adoptadas en este.
La interpretación que me parece más correcta es, pues, que los actos de un juez que no aceptó su recusación son válidos prima facie, siempre que la Sala no constate que dicho juez era parcial. Si lo hace, no obstante, debe concluir que estos no debieron practicarse.
¿Y esto por qué?
Que se declare que un juez debió inhibirse (art. 53 CPP) genera una afectación a una de las garantías constitucionales más importantes que existen: la imparcialidad (art. 139, inc. 2 § 1, aunque aluda a «independencia»). Esta afectación encaja rigurosamente en el art. 150, d), CPP: inobservancia del contenido esencial de los derechos y garantías previstos por la Constitución. Se trata de un vicio que lleva a una «nulidad absoluta», y, al margen de que pueda ser declarado de oficio (art. 150 § 1), no admite ninguna convalidación (art. 152 CPP). El propósito de esto no es otro que asumir un rol protector del imputado/acusado contra violaciones graves a las garantías y a la legalidad procedimental, que es inspirada por ellas.
Ahora bien, si entendemos que el art. 271 CPP confiere un derecho subjetivo al imputado de defenderse frente al juez a quien se le solicitó prisión preventiva en su contra (de ahí la exigencia de oralidad y contradictorio), este derecho solo puede ser ejercitado válida y eficazmente frente a un juez que garantice la imparcialidad. Si se determina que el juez Concepción Carhuancho realmente no ha sido suficientemente imparcial, estamos ante un juez que nunca debió intervenir. Este deber de no intervención implica que no podía ni debía conocer el pedido de prisión preventiva y, por tanto, que no debió expedir ninguna decisión en el proceso ni tampoco darle trámite.
Si esto es correcto, entonces es un contrasentido constatar que el juez sí era parcial pero que, aun así, ninguno de sus actos debería ser anulado. Esto significa desmembrar la eficacia de la garantía de la imparcialidad o, lo que es lo mismo, tolerar, aunque sea en cierto sentido, la parcialidad. Una imparcialidad «a medias», pues. Empero, la Constitución y el propio CPP (art. I.1, del Título Preliminar) prohíbe completamente tal cosa.
Es así que entramos de lleno al tema de la invalidez.
La imparcialidad, además de ser una de las garantías más importantes con las que cuentan las partes en cualquier proceso, también viene a ser un presupuesto procesal del órgano juzgador, específicamente, un requisito de validez subjetivo que debe concurrir para que el procedimiento no esté viciado y pueda encaminarse hacia su conclusión (al lado de la imparcialidad se encuentra la competencia, pero este es un requisito de validez objetivo; del lado de las partes, por ejemplo, se encuentra la capacidad procesal). Se trata de un requisito que el órgano jurisdiccional debe cumplir desde el inicio hasta el fin del proceso. De no hacerlo, se viola la legalidad procedimental, que, por mandato de la Constitución, se conforma con la imparcialidad del juez como presupuesto, generándose vicios que contaminan el acto o decisión afectado y también los subsecuentes.
En ese sentido, si se declara fundado el pedido de recusación todas las decisiones expedidas por el juez sindicado como parcial deben ser invalidadas desde el momento en que se constató tal hecho. Según la defensa, esto se habría dado a partir de la orden de detención preliminar, o sea, desde el conocimiento del pedido de prisión preventiva en adelante. El pedido de prisión, pues, debió haber sido conocido por otro juez.
Nótese, además, que la declaración de nulidad es siempre retroactiva, puesto que destruye el acto viciado y los efectos que este ha generado, privándole, por lógica consecuencia, de su eficacia (= aptitud para producir efectos). De ahí que se haga necesario renovar el acto anulado, esto es, rigurosamente, generar uno nuevo (art. 154.2 CPP).
Sin perjuicio de la declaración de invalidez, el vicio que configura nulidad absoluta está sujeto al art. 154 CPP, que regula los efectos de la declaración de nulidad. Aquí interesa mucho el art. 154.1, que habla de la conservación de los actos procesales. Definida la necesidad de invalidar actos procesales, el razonamiento pasa, pues, por determinar cuál acto se salva y cuál no. Y digo que interesa mucho porque lo que hemos visto, en la audiencia, no solo es un acto procesal sino varios, en donde hubo varias actuaciones de parte y del juez (o sea, actos jurídicos): exposiciones orales, requerimientos a los abogados, decisiones de reprogramación, etc. En el caso del juez, todos los actos (decisorios o no) deben ser invalidados. Ya en el caso de las actuaciones de las partes es diferente: corresponde verificar si alguna de ellas puede subsistir, aunque sea por criterios de economía procesal, como, por ejemplo, los medios de prueba aportados.
Colofón
En su momento opiné, en redes sociales, que lo más adecuado era que el fiscal Domingo Pérez ya no insista con el juez Concepción Carhuancho para la prisión preventiva, sino que acuda a otro juzgado de investigación preparatoria. Defendí que existían sesgos cognitivos presentes en dicho juez porque ya había resuelto un pedido de detención preliminar contra la misma persona, y, además, los imputados podían elaborar una estrategia política de desacreditación, tal como lo han hecho. Habría sido una estrategia arriesgada, pero talvez más segura a la luz de la decisión sobre la recusación. No obstante, nada de esto pasó y estamos ante una posibilidad muy seria que todo vuelva a fojas cero. Y es que la imparcialidad es un elemento extremadamente delicado, sobre todo en procesos penales.
(*) Renzo Cavani es profesor a tiempo completo del área «Sistema de justicia y solución de conflictos» de la PUCP. Autor del libro «La nulidad en el proceso civil» (Palestra, 2014).
[1] Lo cual, valgan verdades, es complejo. La garantía de la imparcialidad puede subdividirse en dos: imparcialidad subjetiva e imparcialidad objetiva (o, también, impartialidad). La imparcialidad subjetiva consiste en que el juez no debe tener interés en el resultado del proceso (a esto apunta, por ejemplo, el art. 305 CPC). La impartialidad, por su parte, puede ser: funcional o cognitiva. La imparcialidad objetivo-funcional alude a la división de funciones entre juez y parte (funciones judicantes vs funciones de postulación) y qué tan rígida o tenue debería ser la separación. Aquí entra, por ejemplo, problemas como los que plantean las medidas cautelares de oficio, prueba de oficio, iura novit curia, etc. La imparcialidad objetivo-cognitiva, por su parte, es la más compleja, pues alude a los sesgos cognitivos, prohibiendo, cuando menos, que (i) el juez esté dotado de poderes que puedan aumentar sus sesgos cognitivos y (ii) que un juez pueda conocer el proceso si es que está sesgado por diversas circunstancias que, según se entienda en determinado caso, sean intolerables para que pueda emitir una decisión adecuada.
 Recusación y nulidad de la prisión preventiva contra Keiko Fujimori
Recusación y nulidad de la prisión preventiva contra Keiko Fujimori


![[Img #22352]](https://laley.pe/upload/images/11_2018/8118_10conlogo.jpg?44)