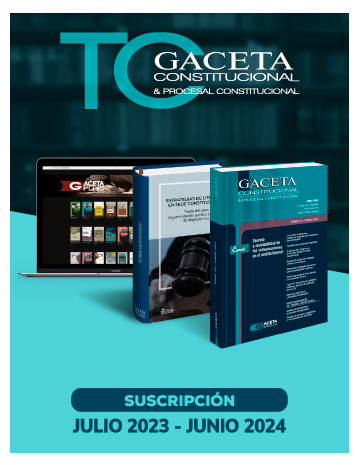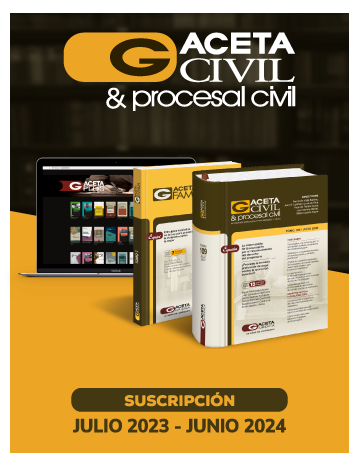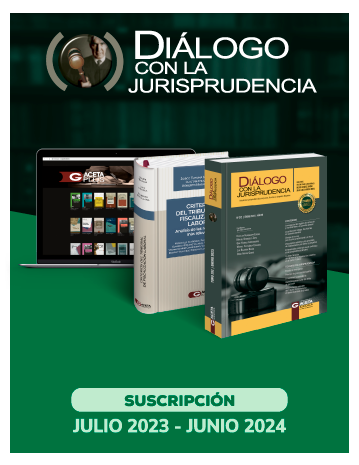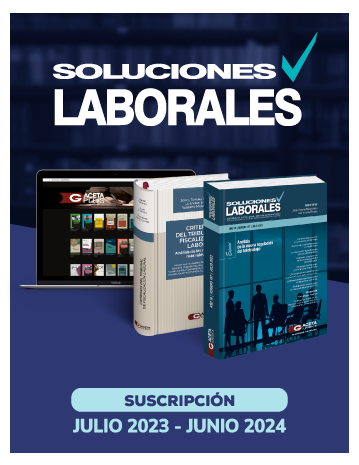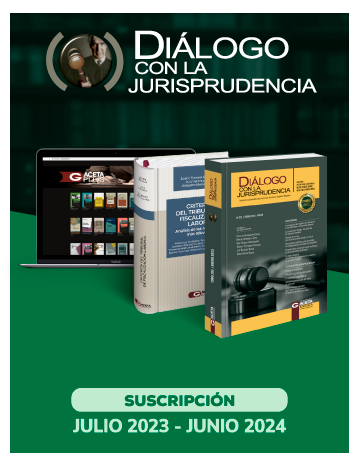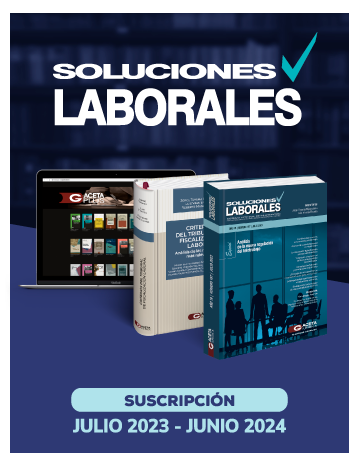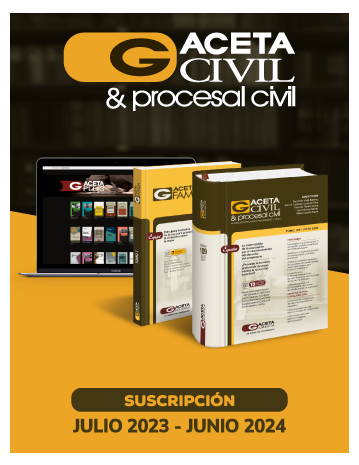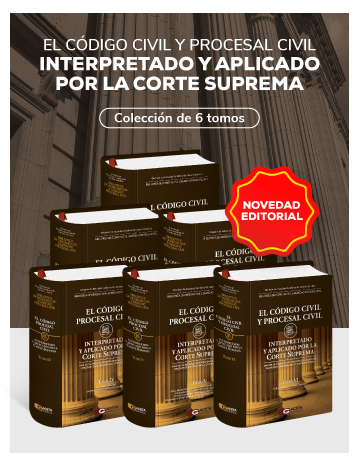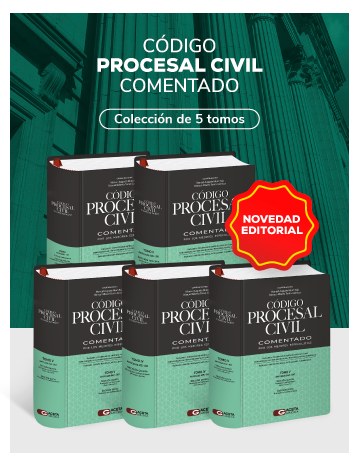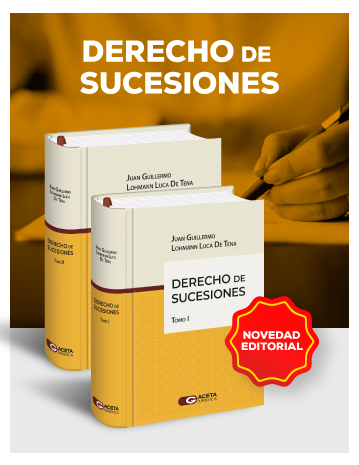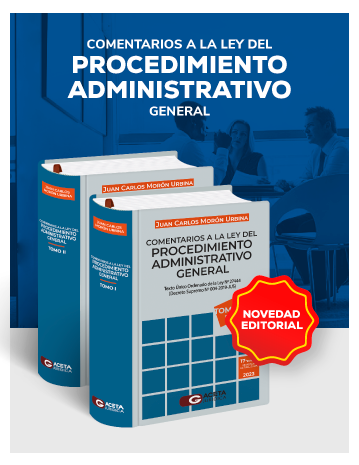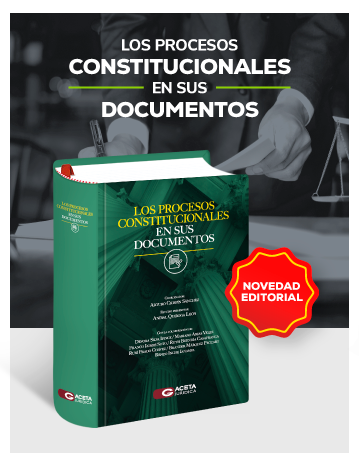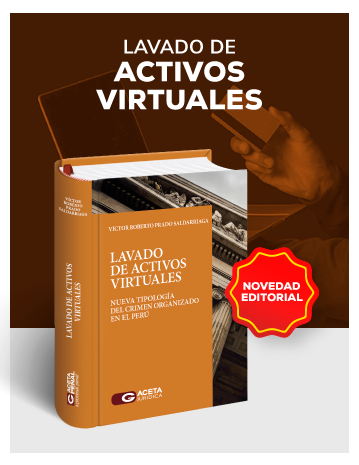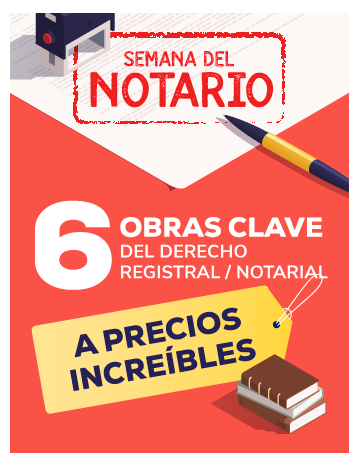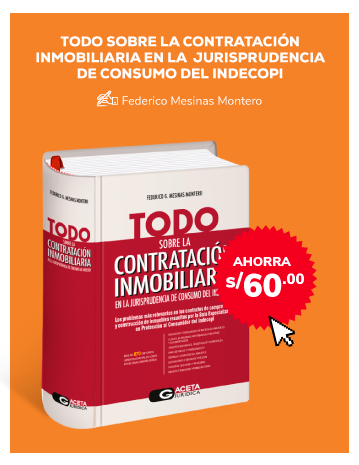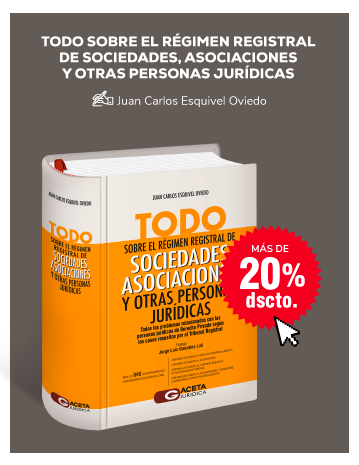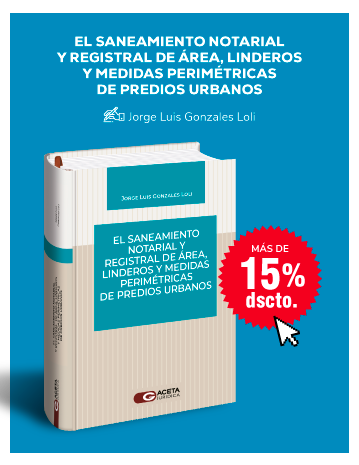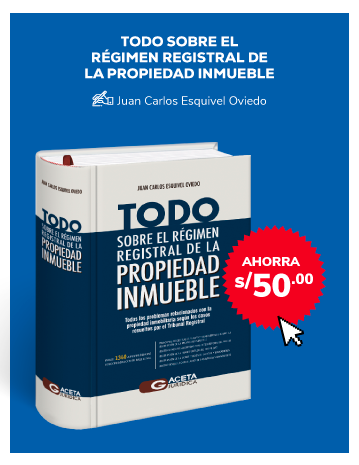![[Img #30279]](https://laley.pe/upload/images/07_2021/1831_opiniones-40.png)
I. Introducción
Desde el momento mismo de la muerte de una persona, todos sus bienes, derechos, obligaciones, acciones reales y personales se trasmiten, de iure, a sus herederos. Es decir, desde el momento del fallecimiento del causante sus herederos entran en posesión de la herencia de pleno derecho, aun cuando no tengan la posesión efectiva de los bienes y hasta sin saberlo. La transmisión del patrimonio del causante al heredero se produce sin solución de continuidad en razón de los efectos retroactivos de la aceptación de la herencia. Si alguien contradice la cualidad de heredero del sucesor, éste no podrá probar la validez de su título por medio de las acciones del difunto, sino por las acciones propias de su condición de heredero como es la petición de herencia.
II. Delimitación del problema
En la actualidad hay dos maneras de concebir la función del Derecho ante el cambio social. Una de ellas privilegia lo que suele llamarse seguridad jurídica, en el cual el Derecho, se convierte en un factor de resistencia y la otra en la que el Derecho es un órgano sensible al cambio social, por tanto capaz de reaccionar y adecuar la dinámica social al logro de un valor supremo llamado justicia. Nosotros, evidentemente, nos inclinamos por este último toda vez que un sistema que se adapta a los cambios permite soluciones eficaces y justas.
En este sentido, el profesor Taruffo cuando habla de los intereses jurídicamente protegidos y de la actuación del proceso respecto a ellos menciona: “ Un ulterior elemento de cualificación del proceso como medio institucional de solución de conflictos está constituido por el tipo de conflicto idóneo para ser resuelto a través de un determinado proceso (…). Los conflictos solucionables mediante el proceso son aquellos que tienen relevancia jurídica, es decir, aquellos que contienen situaciones subjetivas reconocidas o cualificadas por el Derecho. Este criterio sirve para dar intuitivamente una indicación negativa, es decir, para establecer que si un conflicto es irrelevante para el Derecho no podrá ser objeto de un proceso”[1].
Siendo esto así, se concibe al proceso judicial como el lugar ideal en donde el derecho y la realidad se interceptan. Por ello, el profesor Carnelutti llega a sostener que el proceso “es un remedio contra los estados patológicos que alteran el orden jurídico”[2]. El proceso no busca la erradicación del conflicto, sino su tratamiento adecuado; es decir, componerlo utilizando mecanismos jurídicos acordes con los fines que persigue la comunidad. Tal declaración enmarca la tutela jurisdiccional efectiva la que se encuentra reconocida y proclamada por nuestra carta magna en su artículo 139.
III. ¿Qué se entiende por tutela jurisdiccional efectiva y debido proceso?
Una de las manifestaciones del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva es el derecho a un debido proceso, el cual supone la observancia rigurosa, por todos los que intervienen en un proceso no solo de las reglas que regulan la estructuración de los órganos jurisdiccionales, sino también de las normas, de los principios y de las garantías que regulan el proceso como instrumento judicial cautelando, sobre todos, el ejercicio absoluto del derecho de defensa de las partes en litigio.
En este orden de ideas, “entendemos por tutela jurisdiccional efectiva al derecho de toda persona a que se haga justicia, de que su pretensión sea atendida por un órgano jurisdiccional a través de un proceso con garantías mínimas”,[3] esto es que “la tutela se realice mediante mecanismos procesales otorgados por el Estado para proteger los derechos otorgados por ley a los justiciables”[4].
En este sentido, la doctrina la conceptualizado al debido proceso como “un derecho humano o fundamental que asiste a toda persona por el solo hecho de serlo y que faculta a exigir al Estado un juzgamiento imparcial y justo ante un juez responsable, competente e independiente, toda vez que el Estado no solamente está en el deber de proveer la prestación jurisdiccional a la partes o terceros legitimados, sino a proveerla con determinadas garantías mínimas que le aseguren un juzgamiento imparcial y justo, en tanto que el debido proceso sustantivo no solo exige que la resolución sea razonable sino esencialmente justa”[5].
IV. El derecho a la petición de herencia, ¿en qué consiste?
El derecho de petición de herencia[6] está regulado por el Libro IV del Código Civil- Libro de sucesiones- específicamente el artículo 660 que establece textualmente “que desde el momento de la muerte de una persona, los bienes, derechos y obligaciones que constituyen la herencia se transmiten a sus sucesores”.
Por su parte, el artículo 664 del Código Civil señala que: “(…) el derecho de petición de herederos corresponde al heredero que no posee los bienes que considera que le pertenece, y se dirige contra quien los posea en todo o parte a título sucesorio, para excluirlo o para concurrir con él. La pretensión a la que se refiere el párrafo anterior, puede acumularse la de declarar heredero al peticionante si, habiendo pronunciado declaración judicial de herederos, considera que con ella se han preferido sus derechos. Las pretensiones a que se refiere este artículo son imprescriptibles y se tramitan como proceso de conocimiento (…)”.
En este tipo de proceso pueden discutir tema sucesorio todas aquellas personas que se considera con derecho para ello, pues existe una etapa probatoria amplia, más aún por cuanto la finalidad de dichos procesos no es declarar derechos sino restituir los derechos fundamentales perdidos.
Para el profesor Torres Vásquez, la acción de petición de herencia, tiene tres aspectos característicos:
- “El demandante debe ser un heredero que no posee los bienes que considera que le pertenecen;
- El demandado debe ser una persona que posee a titulo sucesorio la totalidad o parte de los bienes de la herencia (poseedor pro herede);
- La finalidad que persigue el demandante es excluir de la herencia al demandado por ser un falso sucesor o concurrir con él en la herencia por tener ambos derechos a suceder.
De existir declaratoria de herederos que no incluya al demandante, este puede acumular a su acción de petición de herencia la acción para que se le declare heredero. Ambas pretensiones se tramitan como proceso de conocimiento”[7].
V. Heredero aparente vs heredero verdadero
La petición de herencia es la acción que compete al heredero verdadero contra el heredero aparente. La acción reivindicatoria de bienes hereditarios compete al heredero contra el tercero que ha adquirido, mediante contratos, a título oneroso y sin buena fe, o a título gratuito, celebrados con el heredero aparente.
La petición de herencia se ejercita para hacer valer los derechos del heredero o coheredero, privado de la posesión, contra el heredero aparente, denominado también putativo (códigos: Colombiano, Chileno, Ecuatoriano), quien sin ser heredero verdadero o siendo solamente coheredero, se encuentra en posesión de los bienes hereditarios.
La expresión de heredero aparente es de uso tradicional en la doctrina, la jurisprudencia y la legislación, y hace referencia al que posee como heredero sin tener derecho a la herencia por no ser heredero verdadero.
Para Mazeaud, heredero aparente es el considerado erróneamente como sucesor verdadero del de cujus. Existe tanto el heredero aparente como el legatario aparente. Ejemplo de heredero aparente: el pariente más cercano entra en posesión de la herencia; después de esa toma de posesión, se descubre un testamento que instituye a otra persona legataria universal. Ejemplo de legataria aparente: una persona designada en un testamento como legataria universal entra en posesión del legado; más adelante se descubre un testamento de fecha posterior, que designa a un legatario universal diferente. El sucesor aparente ha cumplido generalmente números actos no solamente de administración, sino de disposición. Debe cuentas de ello al heredero verdadero.
VI. El principio iura novit curia y la supuesta contravención a las normas del debido proceso
El objeto litigiosa, está constituido por dos elementos que la doctrina denomina petitium y casua petendi. “Si el petitum consiste en la solicitud de una resolución judicial idea para la realización de un bien de la vida (entendida la acepción más amplia). La causa petendi está constituida por la indicación y la determinación del hecho constitutivo del derecho al bien perseguido, además del hecho que determina el interior de obrar y juicio. La causa petendi es entonces la razón, por qué o más exaltantemente el título de la demanda”[8].
A mayor abundamiento, con relación a este aspecto, Luis Diez-Picazo y Antonio Gullón sostienen que la decisión judicial vinculada con la aplicación del principio iura novit curia tiene que ser congruente con el objeto del petitum y la causa petedi.
En relación al objeto de petitum, el órgano jurisdiccional, no puede conseguir algo diferente de lo pedido: este o puede encontrar una ratio decidiendo en un elemento distinto al de la causa invocada.
La determinación del objeto tiene enorme importancia, ya que es a este al que hay que aplicar la norma jurídica pertinente. La noción de objeto del proceso “es una noción procesal, y el juez tiene la tarea, a través de un procedimiento de subsunción, de aplicar el derecho sustancial a aquello que se le pide, es decir, al objeto del proceso que él debe examinar bajo todos los aspectos del derecho sustancial”[9].
El juez tiene “el poder-deber de identificar el derecho comprometido en la causa, aun cuando no se encuentre expresamente invocado en la demanda. De este modo el juez, como director del proceso, dice el derecho antes de emitir sentencia”[10].
VII. Reflexiones finales
- La pretensión adecuada es la petición de herencia, o acción petitoria de herencia, la cual se concede al heredero que no posee los bienes hereditarios contra quien los posee, en todo o en parte, a título sucesorio, como heredero, coheredero o legatario, sea de buena o mala fe, para excluirlo (por sucesor aparente) o para concurrir con él (cuando el coheredero posee rehusando reconocer al reclamante la calidad de coheredero del mismo grado, por tanto, con derecho a concurrir con él en la herencia.
- En la acción petitoria de herencia es necesario que la posesión del bien se ejerza en calidad de heredero, ya que dicho supuesto constituye un requisito imprescindible para incoar dicha acción que corresponde únicamente al heredero, no están legitimados para ejercitarla los legatarios ni los albaceas. La finalidad que persigue el demandante es concurrir a la herencia con el demandado poseedor cuando también tiene la calidad de heredero o de excluirlo cuando se prueba que el poseedor es un heredero aparente.
[1] TARUFFO, Luigi Paolo, (1998); “Lezioni sul diritto processuale civile”, II Mulino, Bologna, p.25.
[2] CARNELUTTI, Francesco, (1961); “Profilo dei rapporti tra diritto e processo”, en Discorso intorno al Diritto. Cedam, Padova, p.337.
[3] GONZALES PEREZ, Jesús, (2005); “El Derecho a la Tutela jurisdiccional”, Civitas, Madrid, p.19.
[4] ARIANO DEHO, Eugenia, (1998); “Apuntes sobre el Título Preliminar del Código Procesal Civil”, en Revista Catedra, UNMSM, p. 7.
[5] Vide Casación N° 705-2007- Cajamarca.
[6] Herencia, es la universalidad de los bienes, derechos y obligaciones (patrimonio) que deja el fallecido; comprende el patrimonio entero del difunto, tanto el activo como en el pasivo. Heredero, es el sucesor a título universal, o sea es el llamado, por ley o por testamento, a percibir la herencia, en el activo como el pasivo.
[7] TORRES VASQUEZ, Aníbal, (2011); “Código Civil. Comentarios a la jurisprudencia concordancias, antecedentes. Sumillas. Legislación complementaria”. T. I. 7ª Edición. Editorial Moreno S.A. Lima, p. 669.
[8] GIANNOZZI, Giancarlo, (1958); “La modificazione della domanda nel processo civile”, Giuffre, Milano, p. 15.
[9] HABSCHEID, Walter, (1980); “El objeto del proceso en el Derecho Procesal Civil”, en Revista de Derecho Procesal, p. 55.
[10] TAIPE CHAVEZ, Sara, (2002); “Algunas reflexiones sobre el iura novit curia”, en Derecho Procesal. II Congreso Internacional, Lima, p. 215.
 Petición de herencia: Cuando lo que se busca es el reconocimiento del derecho sucesorio en un proceso no adecuado, ¿Qué puede hacer el juez?
Petición de herencia: Cuando lo que se busca es el reconocimiento del derecho sucesorio en un proceso no adecuado, ¿Qué puede hacer el juez?


![[Img #30279]](https://laley.pe/upload/images/07_2021/1831_opiniones-40.png)